La sociedad Fragmentada. Por: Dr. Alberto Binder

LA SOCIEDAD FRAGMENTADA
Dr. Alberto Binder
(Caracas, Jan-Fev, 1991)
Cualquier análisis de la situación de las minorías políticas en América Latina debe enmarcarse en el fenómeno de la “sociedad fragmentada”. Ella es la base social propia de las democracias restringidas y denota una sociedad en la que, mediante distintas “estrategias de fragmentación”, transforma a la mayoría o a la totalidad de la sociedad en un conjunto de grupos aislados (minorías), que se declaran la guerra entre sí y adquieren una condición dual de víctimas y victimarios. De este modo, se evita la construcción de mayorías hegemónicas y se condiciona de un modo estructural a la democracia, evitando que se convierta en una democracia transformadora. Frente a la fragmentación de la sociedad se halla la pedagogía del encuentro, único modo de restaurar una base social verdaderamente democrática y de restablecer las condiciones de la política por encima de la guerra.
Cualquier persona que camine por las calles de nuestras ciudades latinoamericanas o viaje por los pueblos del interior de los países de la región, tendrá, sin ninguna duda, una experiencia personal y directa de la marginación de diferentes grupos sociales.
Una percepción honesta alcanza para discernir, con poca dificultad, que el conjunto de esos grupos sociales constituye la mayor parte de nuestras poblaciones. Sin embargo, la afirmación corriente de que son las “mayorías” las que, en nuestros países, se hallan en la situación de verdaderas “minorías” discriminadas, si bien es una verdad doliente, no aporta mucho de novedoso en el plano analítico aunque esa verdad siga siendo una nutriente de la praxis política.
Tampoco nos sirve ya una definición puramente cualitativa. Cuando los grupos son discriminados por características raciales muy definidas, o por situaciones sociales claramente circunscritas, es admisible la utilización de un concepto de minoría que se centre en los atributos definitorios del grupo. Sin embargo, las nuevas y complejas formas de discriminación han complicado toda caracterización cualitativa de los grupos marginados, salvo que nos atengamos a la descripción superficial que nos dicta nuestro contacto casi cotidiano con ellos.
Si nos atenemos a definiciones tales como los “sin techo”, los desocupados, los desposeídos de la tierra, los jóvenes que no han ingresado al mercado laboral, los drogadictos, los miembros de bandas juveniles, los intelectuales, los homosexuales, los rockeros, los punks, los ancianos sin familia, los niños de la calle, las prostitutas, los ropavejeros, los guerrilleros y, además de ello, no abandonamos las categorizaciones clásicas sobre las minorías ya experimentadas en el sufrimiento de la marginación, descubriremos que, en definitiva, estamos describiendo prácticamente la totalidad de la sociedad bajo el prisma de su fragmentación.
Por el contrario, toda definición del concepto de “minoría” debe basarse en el único elemento que a mi juicio se mantiene inalterable tras todas las formas de marginación y discriminación: siempre existe una determinada relación de poder, un determinado grado de alejamiento del poder. Las minorías son, en realidad, una función del poder mismo.
Ensayemos una definición: una “minoría” es un grupo social, relativamente aislado de otros grupos sociales, con una imposibilidad absoluta de adquirir la hegemonía política en un contexto social determinado, con nula o muy escasa posibilidad de producir políticas sociales y que, por lo tanto, sufre, como sujeto pasivo, prácticas arbitrarias por parte de otros grupos sociales (de diferente o igual condición que ella) y es sometida a condiciones de vida por debajo del respeto a los derechos humanos fundamentales, sin posibilidades de obtener defensa o protección, por razón de su misma condición.
Luego de este ensayo de definición pareciera que afirmar, como hemos hecho, el carácter poco productivo de la consideración de las mayorías como minorías, es una franca contradicción, ya que resulta evidente que gran parte -y en algunos casos la totalidad- de la población de nuestros países podría ingresar dentro del universo dibujado por nuestra definición.
Sin embargo, lo que pretendemos demostrar es que no se trata de que las mayorías sean tratadas como minorías, por una simple relación de poder, como si se tratara de una relación entre bloques, sino de un fenómeno más complejo, que provoca la “fragmentación” de la mayoría en grupos sociales, que son tratados y se tratan entre sí como “minorías discriminadas”, que impide o dificulta la “constitución” de una “mayoría” y, por lo tanto, produce el efecto político de que esas mayorías tengan una imposibilidad absoluta de adquirir la hegemonía política y muy escasa posibilidad de provocar políticas sociales.
La fragmentación de la sociedad es una estrategia del poder dominante y la sociedad fragmentada es la situación de gran parte de la población, que no sólo está alejada del poder, sino afectada en su propia capacidad de constituirse en mayoría con aspiraciones a lograr la hegemonía política.
La fragmentación de la sociedad, como estrategia de poder, busca construir o fabricar grupos sociales aislados, “minorías” en el sentido de la definición dada precedentemente, y busca generar prácticas de “guerra” entre esas minorías, logrando un control social horizontal, que involucra a esos mismos grupos sociales en una relación víctima-victimario, dual y cambiante. La sociedad fragmentada es la condición de nuestros pueblos, trabados en contradicciones superficiales, desorientados respecto a objetivos comunes, imposibilitados de asumir luchas colectivas. La fragmentación implica estrategias de desorientación. La sociedad fragmentada implica una mayoría -y a veces un pueblo entero- que ha perdido el rumbo de su propia causa nacional. Bajo esta perspectiva, afirmar que las verdaderas minorías discriminadas de nuestros pueblos latinoamericanos son las mayorías sociales, es una afirmación nuevamente rica para el análisis teórico y mucho más rica aún para la práctica política.
La sociedad hecha pedazos.
La fragmentación, repetimos, es una estrategia del poder dominante. Esta estrategia se basa en la puesta en marcha de ciertos mecanismos que constituyeron una verdadera política de “desorientación social” que actúa, fundamentalmente, en tres niveles: a) la atomización de la sociedad en grupos con escasa capacidad de poder; b) la orientación de esos grupos hacia fines exclusivos y parciales, que no susciten adhesión; c) la anulación de su capacidad negociadora para celebrar “pactos”. Generalmente los diversos mecanismos de desorientación producen efectos en los tres niveles, aunque existen algunos específicamente dirigidos hacia alguno de esos niveles en particular.
En primer lugar, una estrategia de fragmentación necesita romper el horizonte de la totalidad. Este horizonte de la totalidad constituye, por una parte, el espacio en el que se proyectan los objetivos transgrupales, es decir, que pueden ser compartidos por otros grupos; por otra parte, constituye el espacio en el que los pactos políticos son posibles, es decir, el ámbito en el que los sujetos del consenso se reconocen a sí mismos como potenciales aliados (y no como enemigos) y donde el consenso se hace efectivo por el acuerdo.
El primer mecanismo es el de la “muerte de las ideologías”. Mediante esta prédica se rompe el horizonte de la totalidad, ya que la ideología implica un análisis de la realidad que aspira a brindarnos una comprensión de la sociedad y de la práctica política, igualmente abarcadora. No interesa, en el fondo, la demostración de que no es cierto que las ideologías hayan muerto, o explicar que, por el contrario, la prédica misma consiste en un ejemplo de uno de los triunfos más aplastantes de una ideología definida. Al poder dominante no le interesa que se grabe en la conciencia de los ciudadanos la idea de la muerte de las ideologías, porque esa idea no es un antídoto suficiente para adquirir una ideología remozada. El virus que contiene tal prédica busca generar una proyección del futuro de carácter parcial. Toda ideología implica la asunción de una utopía social. Y como tal, se proyecta sobre un horizonte de totalidad. No interesa que se repudien las ideologías, sino que se introduzca un modo particular de pensamiento y de proyección de las acciones de los grupos sociales donde el espacio total no existe, se halla “fragmentado”. Esta fragmentación del espacio en el que se proyectan los objetivos grupales favorece modos de incomunicación social, dado que la posibilidad de que los objetivos específicos del grupo se conviertan en objetivos transgrupales, se ve afectada en su propia base. La prédica desidedologizadora es un mecanismo para anular la capacidad de asumir utopías sociales y para eliminar la idea de espacio total en el que ellas están inmersas.
Existe otro mecanismo para destruir la capacidad utópica de los grupos sociales. El que hemos descripto, busca anular el espacio de la totalidad. El que ahora analizaremos busca ocupar todo ese espacio, eliminarlo por saturación. A este mecanismo lo denominamos “milenarismo”.
El milenarismo se presenta como una versión de la historia y del desarrollo político de nuestras sociedades según el cual hubo una antigua época de oro, donde nuestros países gozaban de una buena situación social y económica, el progreso era constante, las clases políticas cultas y responsables, la moneda fuerte y, en general, se vivía una época de prosperidad y bienestar. Cada país tiene su propia versión milenarista, según sus propias condiciones históricas y presentes.
Es obvio que se trata de una visión simplista y falsa, pero la estrategia milenarista consiste, precisamente, en instalar en la conciencia social una idea de pérdida, la sensación de que “antes” estábamos bien y luego estuvimos mal. Tal simplificación del análisis histórico tiene entre sus objetivos facilitar la fractura que requiere la ruptura de la totalidad: “¡Olvidemos los sufrimientos del pasado, abandonemos la génesis de nuestro presente, acabemos con las viejas rencillas que han paralizado a nuestros pueblos! ¡Sólo importa recuperar el pasado de gloria, la abundancia de los viejos tiempos!”. ¿No hemos escuchado frases de este tipo en muchos discursos oficiales de nuestros diversos países? ¿Esas frases no son un lugar común del análisis político que realizan muchos de nuestros gobernantes?
De este modo se produce un nuevo factor de desorientación: el presente se define como algo nuevo, como una nueva fundación, que no tiene que saldar ninguna deuda con el pasado; pero, a la vez, se presenta como la restauración de un tiempo idílico. La estrategia milenarista busca apropiarse de la historia y con ella busca adueñarse de la conciencia histórica, generando un vaciamiento de la conciencia colectiva.
Ahora bien, si se pierde la conciencia histórica, se pierde también la posibilidad de definir el futuro, ya que el presente se convierte en el único espacio libre. Y esto es precisamente lo que busca la versión milenarista. El futuro ya está definido y legitimado porque es la restauración de la edad de oro.
El mecanismo de desorientación es sencillo: a) Se elige un determinado momento histórico; b) se lo define de un modo simple, destacando todas sus bondades; c) luego todo lo que ha ocurrido desde ese momento hasta el presente es una pérdida, un retroceso, la destrucción de la edad de oro (así se presenta a la historia nacional, como una historia de la decadencia); d) por lo tanto, es necesario restaurar aquel momento glorioso y esa restauración es el único camino posible.
Cualquiera podría decir que es imposible que las personas acepten un mecanismo tan claramente falso y simplista. Sin embargo no es un problema de aceptación; se trata, antes bien, de una imposición, aunque sea esa lenta y vaga imposición a cuentagotas que se hace a través de los medios de comunicación o del discurso oficial y periodístico.
La perspectiva milenarista que se busca imponer a nuestras sociedades como un esquema general del análisis de la realidad, funciona, entonces, como una contrautopía, ya que satura el futuro, deslegitimando todo aquello que no sea la restauración.
Ya hemos visto cómo la muerte de las ideologías y el milenarismo destruyen el futuro como espacio posible para que allí se instalen los objetivos transgrupales y se produzcan los pactos que organizan el consenso. Esta destrucción del futuro (por anulación y saturación) es crucial, ya que la política es esencialmente proyectiva, es decir, como toda praxis, se organiza a partir de finalidades comunes que, necesariamente, están instaladas en un futuro desde el cual se programa y organiza el presente.
Pero las estrategias de fragmentación no se conforman con asegurarse la destrucción del futuro, ellas necesitan destruir los espacios que puedan constituirse en el presente, que, desde el punto de vista de la vida humana y social no es una simple línea, sino una franja que incluye el futuro y pasado cercanos.
La ruptura del presente se logra mediante la declaración de la “peste” y generando la cultura del “naufragio”. Ambos son mecanismos para lograr que el presente sea un tiempo y un espacio propicio para el desencuentro, e incluso se transforme en una guerra entre grupos sociales igualmente marginados.
La peste es un mecanismo mediante el cual, repentinamente se infunde en la sociedad el miedo a un mal potencial, inminente e incierto, que amenaza a todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Estos males pueden ser absolutamente falsos o pueden utilizarse problemas reales. Por ejemplo, en muchas ocasiones se manipula la sensación de inseguridad frente a los delitos para generar este mecanismo de miedo colectivo. Otras veces se utiliza el problema de la droga. Lo cierto es que este mecanismo busca producir los mismos efectos sociales que antiguamente cumplía la declaración de la peste.
En primer lugar, se genera una situación de emergencia, que permite alterar la escala de valores: lo único importante es combatir la enfermedad. En segundo lugar, divide a la sociedad en cuatro clases de individuos o grupos sociales: a) los contaminados (los más peligrosos); b) los “cuasicontaminados” (portadores sanos, “tontos útiles”, en el lenguaje del terrorismo de Estado); c) los contaminados potenciales o contaminables (la casi totalidad de la sociedad) y, por supuesto d) los incontaminables (que tendrán que asumir la tarea de limpiar a la sociedad de la peste). En tercer lugar, una situación de emergencia habilita medidas de emergencia y cuando un mal es definido como peste se puede perder la proporcionalidad entre las medidas para combatir ese mal y la gravedad de ese mal. Como la peste es esencialmente un mal potencial, cualquier medida es adecuada para combatirla. La peste es siempre un mal muy grave ya que nos puede atacar a todos y dejar -y quedar- “fuera de control”. El cuarto efecto que produce este mecanismo es la victimización de la sociedad. Por tratarse de un mal potencial, todos somos potenciales víctimas, seres débiles necesitados de protección. La victimización produce la consiguiente transferencia de poder hacia los “incontaminables”.
La peste es el mecanismo mediante el cual los grupos sociales se declaran la guerra a sí mismos, ya que cualquiera puede transmitir el mal. Sin embargo, es propio de la peste que existan chivos expiatorios, grupos de personas que son especialmente culpables de la contaminación social, así como antiguamente existía siempre un judío o un gitano a quien se acusaba de haber envenenado las aguas de las fuentes.
Así se genera la cultura de la peste que es una cultura del desencuentro, agresiva, casi una guerra interna de la sociedad; pero no ya entre bandos perfectamente reconocibles sino una guerra sorda, instalada en el espacio interpersonal e intergrupal. Una guerra informal que, como toda guerra, implica y genera la destrucción de la política.
Pero además de este mecanismo activo de desencuentro agresivo, existe otro de fragmentación: se trata de la cultura del “naufragio”, nueva versión del individualismo, que va desde la difusión de la imagen light de la personalidad (“debes ser una persona linda, que se ocupa de sí misma, que cuida su salud y su cuerpo, que corre por las mañanas, limita sus preocupaciones y “diseña” una vida feliz, sin demasiadas interferencias de los otros”), hasta el desarrollo de formas de asociación que privilegian sólo sus objetivos particulares. En la cultura del naufragio toda solución colectiva no es una solución sino filantropía. “Si te ocupas de los demás, podrá ser loable, pero es que renuncias a tu solución verdadera, que es algo que sólo lograrás por ti mismo”. De este modo el “encuentro”, condición positiva de los pactos políticos se convierte en algo quizás posible, pero heroico y como tal extraordinario. Las soluciones colectivas no son soluciones; toda solución es, por definición, una solución individual.
He descrito someramente lo que considero ciertos mecanismos de construcción de las minorías en el marco de una visión amplia, que permite percibirla como una estrategia global del poder dominante, que busca hacer pedazos a la sociedad e imposibilitar de un modo absoluto la construcción de un concepto de mayoría. ¿Y si lo que se destruye es la posibilidad de constituir verdaderas mayorías, existirán verdaderas minorías discriminadas? ¿O ya estamos hablando de un fenómeno social distinto, en el que la totalidad o prácticamente la totalidad de la sociedad se haya en la condición de un conjunto de minorías que se discriminan entre sí? ¿Se puede seguir hablando en Latinoamérica de las minorías políticas, sin una referencia obligada al fenómeno de la fragmentación?
Posiblemente el análisis que he realizado hasta aquí no sirva, ni pretende hacerlo, para destruir el concepto tradicional de minorías discriminadas, ni significa que existan en el conjunto de las minorías de un país algunas que sufren formas de discriminación más graves que otras.
Su objetivo consiste en llamar la atención sobre el hecho de que en el contexto de los países latinoamericanos, por ahora irremediablemente pobres, cualquier análisis del problema de las minorías debe ser realizado en el marco del fenómeno de la sociedad fragmentada y de los mecanismos de fragmentación.
Resta preguntarse, brevemente, cómo repercute este fenómeno en los procesos democráticos y si existe alguna forma de contrarrestar la fragmentación de la sociedad.
Democracia y fragmentación.
Pareciera que la descripción de la sociedad fragmentada puede acercarse a los términos de una sociedad democrática. En ella también existe una infinidad de grupos sociales y la vida democrática misma favorece la creación y el mantenimiento de grupos con intereses u objetivos comunes, aunque parciales. Se puede decir, incluso, que la vida de una democracia estable se nutre de la interacción de esos grupos y movimiento sociales de base.
¿Cuál es la diferencia, entonces, entre una y otra? Si existen coincidencias en las definiciones de democracia y sociedad fragmentada es porque hay entre ellas una relación profunda, que produce un efecto de espejo: la sociedad fragmentada es, precisamente, la versión estructural y profunda de la “antidemocracia”; es, justamente, la base social de la democracia “formal”.
Una democracia puede ser formal y restringida por diversas razones. Muchas veces existen presiones externas que así lo establecen (por ejemplo, la presión de la deuda externa); en otras ocasiones la supervivencia de factores de poder antidemocráticos en su propio seno genera las restricciones y condicionamientos (por ejemplo, la presión política de los ejércitos); otras veces, la falta de experiencia política de los mismos dirigentes, hace que la democracia pierda en profundidad, depreciando su contenido por prácticas corruptas (lo que la gente común, con gran acierto, suele llamar “politiquería”). Sin embargo, todas estas circunstancias son transitorias y modificables: ninguna de ellas señala un fenómeno estructural de la sociedad que genere una disminución en la posibilidad misma de la vida democrática.
Por lo contrario, la sociedad fragmentada es la condición estructural de una base social compatible con la democracia restringida, ya sea porque es sumisa a ella o porque carece de posibilidades de modificarla.
Una sociedad en la que existen muchos grupos sociales organizados, que establecen entre sí formas de cooperación o alianza fundadas en su capacidad de negociación y pacto, que aspiran a construir formas de hegemonía política a través del ejercicio cotidiano del poder y que tienen, incluso, capacidad para generar estrategias de autodefensa, es una sociedad que podrá tener o no una democracia social y participativa, pero que se encuentra en condiciones de tenerla. Una sociedad, por el contrario, en la que existen muchos grupos sociales organizados pero aislados entre sí, que han perdido la capacidad de establecer alianzas o pactos y, por lo tanto, se hallan en la imposibilidad absoluta de construir la hegemonía política; que no desarrollan formas de cooperación entre sí, sino que se embarcan en una guerra sorda, en la que mutuamente se agreden e intercambian sus papeles de víctimas a victimarios, donde no tienen posibilidades de construir estrategias efectivas de defensa y, por lo tanto, viven sometidos a formas de discriminación social, esa es una sociedad fragmentada que, como tal, o no vive en una democracia o se amolda perfectamente a las características políticas de las democracias restringidas, esto es, aquellas en las que la libertad democrática es más una declamación que una realidad, la tolerancia es una práctica reservada a ciertos círculos notorios y el poder popular una vaga aspiración.
Existe una coincidencia llamativa en la lógica de la dependencia: Latinoamérica camina, al mismo tiempo, hacia la democracia y hacia la sociedad fragmentada. Existen, al mismo tiempo, estrategias de democratización junto con las estrategias de fragmentación de las que ya hemos hablado. Ello nos descubre un problema político crucial: la democracia real y profunda, cuando es una democracia pobre, en la que millones de personas no viven como seres dignos, por su propia esencia (la voluntad general) deviene, necesariamente, en una democracia transformadora y, ¿por qué no?, revolucionaria. Por tal razón, una democracia dependiente debe asegurar que no se convertirá en una democracia transformadora. Para lograr ese objetivo la democracia dependiente debe sustentarse en -y generar al mismo tiempo- una sociedad fragmentada.
Podemos permanecer inmóviles frente a una visión pesimista de nuestro futuro. Si nuestros pueblos están siendo atacados en un nivel tan primario ¿existe alguna posibilidad concreta de dotar a las nacientes democracias de un perfil transformador? O acaso la fragmentación de la sociedad, el proceso político cultural de dominación que convierte a todos, o casi todos los grupos sociales en minorías discriminadas, con el agravante de que los procesos de discriminación son producidos por ellas mismas, ¿se halla en una posición de tal fuerza, que no existe, por el momento, poder popular capaz de oponérsele? Mal que nos pese, o nos duela, pareciera que los procesos económico-sociales de los países latinoamericanos caminarán durante un buen tiempo por esa senda, de un modo irreversible. Sin embargo, así como los procesos sociales sólo pueden ser interpretados en el tiempo largo de la historia, la vida política real de los pueblos se proyecta a un futuro, por lo menos, tan largo como la historia misma. Se podrá objetar que esa última afirmación es un acto de fe, propio de una visión escatológica. Nada se puede responder a esa objeción, salvo que toda proyección sobre el futuro -y no existe política sin esa proyección- implica una determinada cuota de fe.
Hacia una política del encuentro.
Por lo tanto, el primer acto de resistencia contra las estrategias de fragmentación es la recuperación del futuro como espacio de la política. El segundo paso, ligado al primero, consiste en la recuperación del análisis histórico, que nos permita una interpretación genética de nuestro presente. Toda génesis, por lo menos en el plano de la vida humana, nos habla de un proceso y nos abre las puertas del futuro. El tercer “paso-acto de resistencia” consiste en la recuperación de la capacidad de encuentro: a nivel personal, lo que implica la revalorización de los espacios personales para el diálogo, la idea primaria, pero central, de que la vida es impensable e inviable como un acto aislado e individual; como consecuencia de ello, a nivel grupal, el rescate de la organización popular y social, como el horizonte vital más propiamente humano; por último, a nivel colectivo, la recuperación del espacio de los pactos y el consenso intergrupales, es decir, la recuperación de la esencia de la política. Todo ello implica una “pedagogía del encuentro”, que se enfrenta, con el mismo efecto de espejo, a las estrategias de la fragmentación. Ella nos permitirá superar el milenarismo, la muerte de las ideologías, la peste, la vida light, la cultura del naufragio, el control social horizontal y tantos otros fenómenos que quieren asegurar la apropiación capitalista del espacio interpersonal, de la capacidad de realizar pactos, de construir el consenso y lograr la hegemonía política. Para el poder dominante ya está asegurada la apropiación de la fuerza de trabajo, también no corre riesgo la apropiación de las fuerzas de consumo, sólo resta apropiarse de la fuerza misma.
Conclusiones.
En este breve ensayo hemos desarrollado las siguientes ideas, cuya enumeración sintética puede valer como conclusión:
a) la situación sociopolítica de Latinoamérica nos obliga a superar cualquier descripción tradicional de “minoría”, o por lo menos, nos obliga a destacar el atributo común a todo proceso de discriminación de una minoría: su carácter funcional respecto al poder dominante;
b) del mismo modo, la afirmación “son las inmensas mayorías de nuestros países latinoamericanos las que sufren procesos de discriminación”, si bien es aún válida, debe ser profundizada en el marco de las nuevas estrategias de poder;
c) esas estrategias del poder dominante se caracterizan por la fragmentación de la sociedad, es decir, la creación de grupos sociales aislados, que realizan prácticas de guerra entre sí (los nuevos modelos de lucha contrainsurgente son un buen ejemplo de ello);
d) la existencia de grupos sociales aislados, sin posibilidad de construir pactos hegemónicos, en una relación dual de víctima-victimario, que los sumerge a todos en condiciones de vida infrahumanas (definición sustancial y no relacionan de discriminación), nos señala la presencia de la sociedad fragmentada;
e) la sociedad fragmentada es la base social propia de las democracias formales o restringidas y, como tal, genera un condicionamiento estructural, que imposibilita la profundización de la democracia hacia formas populares y participativas, que por la misma lógica de la voluntad mayoritaria, harán de esas democracias instrumentos de liberación de nuestros “pueblos-minorías” y no de dependencia;
f) por esa misma razón se produce un efecto de espejo entre el concepto de democracia y la sociedad fragmentada, que puede enturbiar el análisis político, sin dejar ver las diferencias entre movimientos sociales de base y grupos sociales aislados, puja legítima por el poder (condición positiva del pacto político) y guerra sorda (anulación de la política), pragmatismo (como asunción de la estrategia, como nivel básico de la política) o ruptura del horizonte de la totalidad (milenario o muerte de las ideologías);
g) el proceso de fragmentación de la sociedad parece un proceso irreversible en el corto plazo;
h) frente a las estrategias de fragmentación podemos enfrentar la pedagogía del encuentro, acto de “resistencia-rescate” de la política, que se nutre de una cultura del encuentro y la tolerancia.
Si la fragmentación de la sociedad es un fenómeno sociopolítico, la “fragmentación del análisis” es su peculiar manifestación en el campo de la sociología y de la teoría política, muchas veces oculto en una sana búsqueda de precisión y de utilidad teórica. Sin embargo, nunca como ahora el pensamiento latinoamericano necesita de una audacia responsable, que se lance de lleno al análisis de los fenómenos sociales y políticos, aunque las condiciones propias de producción del pensamiento generen algún tipo de tosquedad insuperable.
No debemos olvidar que si estamos rodeados de los “sin techo”, los desocupados, los desposeídos de la tierra, los jóvenes que no han ingresado al mercado laboral, los drogadictos, los miembros de bandas juveniles, los intelectuales, los homosexuales, los rockeros, los punks, los ancianos sin familia, los niños de la calle, los solitarios, las prostitutas, los ropavejeros, los guerrilleros o directamente formamos parte de alguna de estas minorías o de otras que la imaginación discriminadora de nuestras sociedades o las estrategias del poder dominante puedan crear la prueba de fuego de nuestros productos intelectuales sigue siendo su capacidad para generar prácticas políticas liberadoras, como una contribución más a la construcción de democracias que verdaderamente sean sociedades de hombres igualmente libres e igualmente dignos, sin importar su raza, su color, su condición social, sus ideas, su pasado, sus “rarezas”, sus gustos; en fin, una sociedad en la que ser “distinto” no signifique ser un enemigo.

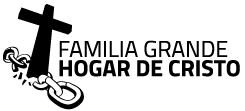



Enviar un comentario