Contar la misma historia pero de una manera diferente
El Padre Pepe es uno de los párrocos que lucha contra las drogas desde el interior de las villas porteñas. Vivía junto a otros sacerdotes en Villa 21, pero debió dejarla en 2010 tras sufrir amenazas de los narcos. Conocé cómo es un día del cura José Di Paola.
Por Fernando Maldonado
La caja de cambios funciona al 50%: en cada semáforo, tiene que luchar con la palanca para poner primera y lograr avanzar. Cuando la luz pasa de roja, a amarilla y, finalmente, verde, José María “Pepe” di Paola acelera, pero el auto no se mueve. “Esta cosa ¡Siempre me hace lo mismo!”, se queja. “El profe”, así es el apodo de Miguel Altube, que está sentado en el asiento del acompañante y lo ataja: “Y, si vos no lo mandas a arreglar, va a estar así y peor”. La pintura de la carrocería está gastada y en mal estado. Encima de la guantera, hay un pequeño ventilador a pilas que Pepe usaba para refrescarse: usaba, porque ahora los cables están cortados y sólo sirve de adorno. El limpia parabrisas parece ser una de las únicas funciones del auto que responde correctamente. “Craccc”, cruje la caja de cambios mientras Pepe pregunta indignado: “Qué buena idea tuvo el que inventó el semáforo, ¿no?”. El cura villero es dueño de un Toyota Luna modelo 99, que corcovea cada vez que se pone en marcha. “Es un auto viejo, lo compré hace varios meses gracias a una amiga que me ayudó con el pago —relata— Pero me resulta barato porque anda a gas: si le cargo 20 pesos tira el día entero. En fin, te arreglas con lo que tenés”. Es medianoche y di Paola sigue frente al volante, después de casi dos horas de manejo. “Ya estamos llegando a La Cárcova, por suerte por acá no hay tantos semáforos”, dice y se ríe.
El sacerdote José María di Paola —o “el padre Pepe”, como todos lo conocen—, nació el 12 de mayo de 1962 en Burzaco, y se ordenó en 1987. Es hijo de José y María, un médico y una ama de casa, y el mayor de tres hermanos.
Durante 14 años, fue párroco de la Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, en la villa 21–24 y Zavaleta, Barracas, de donde tuvo que irse tras recibir amenazas de muerte por su trabajo en la prevención del consumo de drogas. Tras dos años de intensa labor en Campo Gallo, Santiago del Estero, Pepe volvió para instalarse en uno de los asentamientos más pobres del conurbano bonaerense. Desde hace casi 1 año, vive en villa La Cárcova —localidad de José León Suarez, Partido de San Martín— donde, hasta entonces, no lo había hecho ningún cura.
Hoy, tiene a cargo un área pastoral que abarca villa La Cárcova, cercana a la cual se ubica la capilla Nuestra Señora del Milagro, y los barrios 13 de Julio (también conocido como Ciudad de Dios) e Independencia. En éste último hay dos capillas, San Francisco Solano y Virgen de Itatí. Las villas se encuentran ubicadas a orillas del río Reconquista, uno de los dos más contaminados del país, y se estima que entre las tres viven aproximadamente 20 mil personas.
“Cada cura tiene su carisma particular. Mi vocación siempre fue el trabajar con los jóvenes y en los barrios marginales. En Santiago del Estero estaba muy bien, hacía falta, y han quedado dos sacerdotes continuando la tarea; pero lo mío tiene que ver más con esto que estoy viviendo ahora o que viví en la villa 21–24”, explica di Paola mientras maneja. “Por eso la decisión de volver. Y éste fue el lugar elegido dado que San Martín es una diócesis en donde las villas son muchas y no hay prácticamente sacerdotes dedicados a ellas”.
Pepe detiene la marcha frente a Nuestra Señora del Milagro, a una cuadra de la villa, y guarda el auto en el garaje de un amigo y vecino del barrio. “¿Qué comemos hoy Pepe?”, pregunta “el profe” mientras se bajan del desvencijado Toyota. “Mmmmm, no sé, habría que ver, ya es tarde y los kioscos seguro están cerrados”, duda Pepe mientras se cuelga al hombro una mochila y cierra tras de sí la puerta del garaje. “Chau, y perdón por venir a hacer ruido tan tarde”, le dice al dueño de casa, que responde: “No pasa nada, padre, nos vemos mañana”.
El cielo está nublado y relampaguea; las calles, inundadas. Ya no llueve, pero unas horas antes diluvió sobre la Capital y el conurbano bonaerense. Mientras “el profe” y Pepe caminan rumbo a la villa, el cura marca un número en su celular y dice: “Voy a llamar a casa para ver qué hay para comer”. Del otro lado, alguien atiende. “Hola, ¿Alejandro?”, pregunta y, tras la respuesta, vuelve a interrogar: “¿Qué hay para comer?”. Pasa un instante. “¿Nada?”. Silencio. “¡Pero el arroz no me gusta!”. Le pide a su interlocutor: “Bueno, igual hacete el arroz para acompañar el pescado enlatado”. Y termina la conversación: “Listo. ¡Aaaahh…! ¿Hay vino?”. Tras la respuesta, agrega: “¡Noooo! El vino de misa no; el común, para acompañar la cena”, y se ríe. “Bueno dale, en un rato llegamos. Chau”.
Guarda su celular y empieza a llover nuevamente. “Profe vamos a ver si encontramos por el camino un kiosco abierto, pero rápido porque nos mojamos”, dice el sacerdote a su compañero. A cada paso, el barro cubre más los zapatos negros de Pepe. En una esquina, refugiados debajo del techo de chapa de una casilla, un grupo de jóvenes toma cerveza y juega a las cartas. “Buenas, muchachos”, los saluda di Paola. “Buenas noches, padre”, responde el grupo al unísono. El cura y “el profe” siguen caminando por la calle embarrada.
A lo lejos, se distingue un cartel con letras en imprenta mayúscula: “MAXIKIOSKO”. El kiosquero los atiende detrás de una venta enrejada. Pepe hace el pedido: “¿Me das una Coca Cola, una Levité, soda, una cerveza y lo principal: un vinito de un litro?”. Pagan y se van llevando los víveres: el padre, agarra el vino y la soda; lo demás, lo carga el profe.
Los pasillos de la villa están cubiertos de agua. “Profe, tené cuidado, te podés caer; y después no te levantas más, ¡ya estás viejo!”, bromea Pepe. “El profe” no se queda atrás: “Te aseguro que ahora no me voy a caer: ¡menos con las bebidas en las manos!”.
A unos metros del portón que da a la casa de madera en que vive Pepe, dos vecinos con el torso desnudo hacen una canaleta para que corra el agua. “Hola padre, ¿cómo anda?”, saluda uno de ellos. “Un poco mojados, pero bien, ¿entró agua a la casa?”, les pregunta di Paola. “No, pero si no hacemos que corra, va a empezar a entrar. Padre, ¿tiene algún animal adentro de su casa?”, pregunta el otro hombre, mientras sostiene una pala. “No, ¿por qué?”, se sorprende el cura. “Na, porque se escuchan ronquidos y, a veces, hay otro que canta”. Las risas estallan. “¡Noo, seguro son Alejandro y Luis, dos amigos que están adentro”, dice Pepe y los despide.
Afuera, llueve a cantaros; pero, dentro de la casa, no hay agua: se olvidaron de cargar el tanque. La casilla del sacerdote tiene una pequeña sala con una mesa con sillas y un televisor. Además, hay tres habitaciones: en cada una, apenas si caben las camas de una plaza y alguna mesita, nada más. En la cocina, hay una heladera que a veces se apaga y, arriba de la hornalla, una olla de aluminio con el arroz que acaban de preparar Alejandro y Luis, dos amigos a quien Pepe conoció cuando era párroco en Barracas y que ahora, incondicionales, lo siguen a donde vaya.
“Chicos, ¿pueden hablar más bajo? Porque se escucha todo: recién el vecino me dijo que escuchó ronquidos y a uno que cantaba”, los increpa Pepe. “¿En serio? Es el boludo de Luis, que cuando se pone los auriculares crotos, empieza a cantar horriblemente —se defiende Alejandro—. Lo peor es que cuando se duerme, como ahora, ronca como un cerdo”.
Todos ayudan a servir la mesa y, a los dos minutos, no hay espacio para nada más: están las botellas de Coca, cerveza y Levité; el vino y la soda, queso rallado, dos rollos de servilletas, una bolsa de pan, una lata de pescado abierta, escarbadientes, un paquete de sal, y un espiral para espantar los mosquitos que no dan tregua. Ya está todo listo para empezar a comer.
“¿Por qué molestan tan tarde? Ya no es hora de que estén haciendo ruidos, ¡me despertaron!”, se queja Luis mientras sale sin remera de su cuarto. “¡Tapate la panza, gordo!”, le grita Alejandro. “Yo sé que te gusto”, contesta Luis mientras vuelve a meterse al cuarto para salir con una camisa y sus anteojos puestos.
Al cabo de media hora, se terminan casi todas las bebidas. “¡Uyyy, ya se terminó el vino, che!”, dice Pepe. “¿Y qué esperabas, si lo tomas como agua?”, contesta Luis riéndose. “El profe” cabecea del sueño en su silla. “Bueno chicos, vamos a dormir porque mañana tenemos que hacer muchas cosas. A las ocho hay que estar arriba”, anuncia el cura. Cada uno levanta su plato y, luego de limpiar la mesa, se van a sus respectivos cuartos.
En su habitación, Pepe tiene un ventilador que permanece encendido toda la noche, aunque no haga calor. “Lo uso para espantar los mosquitos”, se justifica. Además de la cama, hay una mesita de madera llena de libros y un reproductor de CDs que, al igual que el ventilador, funciona sin pausa: reproduce una y otra vez el mismo disco de folklore argentino.
Domingo
Cuando a las ocho de la mañana suena el despertador, todos se levantan sin quejas. Pepe sale del baño con el cepillo de dientes en la mano y la toalla sobre la espalda. Alejandro prepara el mate, saca un paquete de galletitas y los pone en la mesa. “Ya está listo mi cielo, vení vamos a tomar unos matecitos”, le anuncia entre risas a Luis, que le responde mientras se sienta: “En cualquier momento me caso con vos”. “Esta pareja loca, ¡siempre se están peleando!”, bromea el cura. “Y, es normal, porque este boludo de Luis no me respeta”, le responde Alejandro mientras seba el primer mate. Luis se prende: “¡Si sos peor que una mina!”.
Mientras, Pepe conversa con “el profe”, a quien llaman así por ser quien da apoyo escolar a los chicos del barrio. “Che profe, vos siempre tenés cara de sueño. ¿Dormís poco?”. “Sí, sólo cuatro horas al día, por eso me quedo dormido en todos lados”, le responde. Di Paola, dice: “En Santiago del Estero, la siesta de una hora era un requisito para poder seguir con las actividades: todo el mundo se toma esa siesta. Pero acá, ¡olvídate!”.
Amaneció nublado, pero sin la lluvia de la noche anterior. Cada uno agarra sus cosas y se preparan para empezar las actividades del día. Pepe, con su inseparable mochila sobre la espalda, abre la puerta y sale; los demás, lo siguen. Mientras camina por las calles de tierra de La Cárcova, los vecinos se acercan y lo saludan. El sacerdote los invita a participar de la misa; ó, sencillamente, a que se acerquen a la parroquia y lleven a sus hijos.
“Todavía no están acostumbrados a ver a un sacerdote caminar todos los días por la villa, porque es la primera vez que un cura vive adentro de La Cárcova”, explica Pepe.
Levantada sobre basurales, en el cordón del CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado), esa villa toma el nombre de una de las calles que marcan su límite y responde al apellido del pintor argentino —Ernesto de la Cárcova— cuya obra más célebre es, paradójicamente, el óleo “Sin pan y sin trabajo”, (ver en la galería de arriba) en donde se muestra la miseria en que vive una familia pobre.
Al llegar a la Iglesia, Pepe abre las puertas y, cada tanto, hace sonar las campanas. Mientras, llama a Alejandro y al “profe” para pedirles que, al final de la misa, lo encuentren en la estación de trenes de José León Suárez, en dónde al costado se encuentra una ermita del Gauchito Gil. De a poco, la capilla se va llenando de gente. El coro —del que participan Emanuel, en el teclado; Joaquina, con la guitarra y Joaquín, a cargo del cajón peruano— practica las canciones. A la diez en punto, un Pepe despeinado y acompañado por dos monaguillos mujeres, entra y saluda con su habitual sonrisa. Durante la misa, habla sobre el trabajo que va a realizar en el barrio, y pide la participación y la colaboración de los presentes. “La unión de toda la comunidad hace que las cosas salgan bien”, les asegura.
Cuando termina la celebración, vuelve a saludar uno por uno a los feligreses mientras se retiran. “Luis, ¿qué vamos a comer? Yo estaba pensando en una picada, ¿qué decís?”, le pregunta Pepe a su amigo, una vez que termina de despedir a los vecinos. El cura se saca la sotana y, tras meterla adentro de su mochila, sale caminando rumbo a la estación de trenes, ubicada a 20 cuadras, cerca de la cual volverá a celebrar misa. “¡Mirá, es el padre Pepe!”, dice una señora que tiene un puesto de diarios en la estación cuando lo ve pasar.
Alejandro y “el profe” lo estaban esperando. En plena calle, frente a una ermita del gauchito Gil, habían colocado una mesa de un metro y medio de largo, dos parlantes y un micrófono. “Hay que motivar a la gente buscando cómo se expresa religiosamente acá: y eso es a través del gaucho Antonio Gil. Así como cuando llegué a Barracas veía ermitas de la Virgen de Caacupé en cada casa, acá es el gauchito”, explica el padre Pepe. Durante la celebración, bautiza a varios chicos y una pareja, vestida con el traje típico del gauchito, le regala una remera roja con la cara del venerado correntino. Todos quieren sacarse fotos con el cura y le piden la bendición. “¡Estamos muy contentos con el padre en nuestro barrio!”, dice una señora cuyo hijo acaba de ser bautizado.
Mientras tanto, Luis y otros amigos que visitan a Pepe los domingos, lo esperan con una mesa de 15 metros preparada en el patio de la casa del cura: la picada está lista. “Al fin llegaste, ¡ya te empezaba a extrañar!”, le dice Luis, sentado en la cabecera, cuando lo ve llegar. Además, preparan un asado: “Va a estar a eso de las 15”, dice un asador amateur mientras intenta prender los carbones. “¡Menos mal que íbamos a comer a las 12!”, se queja Alejandro. En la mesa hay 25 personas, ocho botellas de Coca-Cola, una ensaladera con arroz frío y arvejas, una soda y un vino de litro y medio junto a Pepe. Cada 15 minutos, le suena el celular: tiene una agenda muy apretada, pero siempre está dispuesto a escuchar a todos. Al cabo de una hora y media, la carne está lista. “Panza llena, corazón contento”, dicen sonrientes los comensales. “Estaba sentado justo acá cuando nos enteramos de que Bergoglio era el nuevo Papa”, recuerda Pepe en la sobremesa. “La verdad que la noticia nos sorprendió a todos”.
A las 17, tiene que ir a celebrar la última misa del día en la capilla San Francisco Solano, en el barrio Independencia. Se sube a su auto, pone primera, acelera y, esta vez, arranca sin problemas.
Sentados en sillas blancas de plástico, los fieles lo reciben como a un amigo de toda la vida. El cura sonríe y da comienzo a la misa: con la mano derecha agarra el micrófono y guarda la izquierda dentro del bolsillo. “Participar en la vida de la Iglesia no es solamente venir y estar en la misa, eso es sólo un culto”, les dice a los presentes.
Luego de misa, acompañado por Carlos, vecino de Independencia, recorren uno de los sectores más desoladores del barrio. El aire está saturado del humo que desprende el llamado “cementerio de autos”, un lugar donde se incineran carrocerías maltrechas, y la respiración se vuelve dificultosa. Las casillas allí son aún más precarias que en resto de la villa. Los niños juegan entre los desechos. Para ellos, el paisaje es habitual. Pepe saluda a los chiquitos que se agolpan a su alrededor. Emocionado, el sacerdote afirma: “Con la fe, se puede lograr lo imposible”. Su vocación siempre fue ésa: el trabajo con los niños y jóvenes de los barrios marginales.
Luego de despedirse, vuelve a subirse al auto. Enciende las luces, se acomoda en el asiento, se coloca el cinturón de seguridad, pone primera, acelera, y avanza satisfecho sobre una calle sin semáforos.
Para leer la nota online en El Silvador: http://elsilbador.com.ar/dia-padre-pepe/

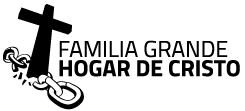




Enviar un comentario